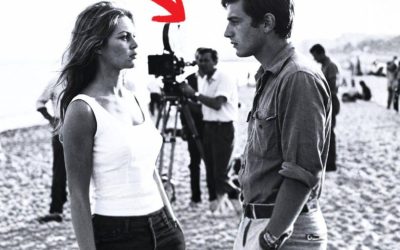Por eso, cuando Ana se mudó a la ciudad y se casó con un hombre de familia acomodada, Lucía sintió orgullo… y una leve distancia que no supo nombrar.
El hospital era grande, blanco, frío. Demasiado limpio. Lucía se bajó del autobús con dificultad y caminó despacio, como quien no quiere perder el equilibrio ni la esperanza. Preguntó en recepción por su hija. La enfermera revisó la computadora, levantó la vista y frunció ligeramente el ceño.
—¿Usted es…?
—La mamá —respondió Lucía—. La abuela.
Hubo un silencio incómodo.
—La familia ha pedido que no entre nadie más.
Lucía parpadeó.

—Solo quiero verla un momento —dijo—. Le traje algo al bebé.
La enfermera negó con la cabeza, con esa mezcla de pena y distancia profesional que solo se aprende en hospitales.
—Lo siento, señora.
Eso fue todo. No hubo discusión. No hubo gritos. Nadie salió a explicarle nada. La puerta del área de partos se cerró frente a ella con un sonido seco, definitivo.
Lucía se quedó de pie unos segundos, sin saber qué hacer con su cuerpo. Luego se sentó en una silla de plástico del pasillo. Abrazó la bolsa de tela contra su pecho, como si fuera un salvavidas. Pasaron horas. Personas entraban y salían. Familias lloraban, reían, se abrazaban. Ella no era parte de nada.
El nacimiento de su nieto ocurrió a pocos metros… sin ella.
Dos días después, Lucía regresó a su pueblo. Nadie la llamó. Nadie le envió fotos. La manta volvió con ella, intacta, limpia, inútil.
Una semana más tarde, sonó el teléfono.
—Mamá —dijo Ana, con voz cansada—. Necesitamos hablar.
Lucía supo de inmediato que no era una llamada de cariño.
—El seguro no cubrió todo —continuó Ana—. El parto fue complicado… Falta pagar diez mil dólares.
Lucía cerró los ojos.
—Pensamos que tú podrías ayudarnos.
Para conocer los tiempos de cocción completos, vaya a la página siguiente o abra el botón (>) y no olvide COMPARTIR con sus amigos de Facebook.