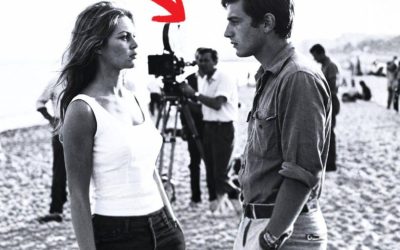Doce horas de curvas, baches y paradas sin nombre en pueblos donde el tiempo parecía detenido. Pero Lucía no se quejó ni una sola vez. A sus sesenta años, el dolor de espalda era ya parte de ella, como las arrugas en sus manos o el cansancio permanente en las piernas. Nada de eso importaba. Porque al final del camino, la esperaba algo más grande que el dolor: su primer nieto.
En su regazo, Lucía apretaba con fuerza una bolsa de tela beige, cosida a mano hacía décadas. Dentro estaba la manta. No era una manta cualquiera. Era el resultado de meses de noches sin dormir, de puntos tejidos uno a uno bajo la luz amarillenta de una lámpara vieja, de silencios llenos de pensamientos. Lana suave, color crema, pensada para envolver a un recién nacido. Pensada para protegerlo del mundo.
Mientras el autobús avanzaba, Lucía imaginaba la escena una y otra vez. Ella entrando al hospital, su hija agotada pero sonriente, el bebé llorando por primera vez, y ella extendiendo la manta como había hecho años atrás con su propia hija. Era una imagen sencilla, casi humilde, pero para Lucía lo era todo.
Había criado sola a su hija, Ana, después de que el padre se marchara sin mirar atrás. Trabajó limpiando casas, cuidando ancianos, vendiendo comida los fines de semana. Nunca fue una mujer de lujos, pero sí de principios. Ana creció con todo lo necesario, y con algo que no se compra: presencia.
Para conocer los tiempos de cocción completos, vaya a la página siguiente o abra el botón (>) y no olvide COMPARTIR con sus amigos de Facebook.