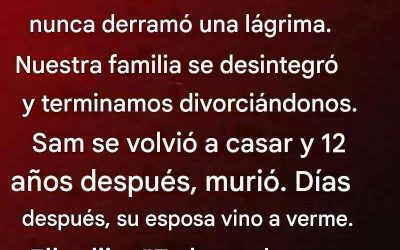La mañana en que encontré al bebé no se suponía que importara.
Era solo otro amanecer gris, otra caminata a casa después de un turno de limpieza temprano que me dejó las manos en carne viva y la espalda dolorida. Mi único pensamiento era volver con mi bebé antes de que despertara llorando por mí. La vida se había reducido a sobrevivir: trabajar, beber leche, dormir, y repetir.
Entonces lo escuché.
Al principio, pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Un sonido demasiado débil para ser real. Demasiado frágil para pertenecer a la ciudad. Aminoré el paso, conteniendo la respiración, y allí estaba de nuevo: un grito débil y entrecortado que atravesaba la calle silenciosa.
Seguí el sonido sin pensar.
Me llevó a una parada de autobús que pasaba todos los días sin darme cuenta. Y allí, envuelto en una manta demasiado fina para el frío, yacía un bebé recién nacido. Tenía la cara roja de tanto llorar, su pequeño cuerpo temblaba, los puños apretados como si ya estuviera luchando contra el mundo.
Me quedé congelado por un instante.
Entonces el instinto tomó el control.
Lo levanté con cuidado, apretándolo contra mi pecho, protegiéndolo del aire matutino con mi abrigo. Se calmó casi al instante, como si reconociera el calor, como si reconociera la seguridad. En ese momento, supe que algo irreversible había sucedido. Ya no era solo una mujer que volvía a casa del trabajo.
Yo era responsable.
Mi propia vida ya estaba al borde del colapso.
Perdí a mi esposo por una enfermedad mientras aún estaba embarazada. El futuro que planeábamos juntos se desvaneció en los pasillos del hospital y en oraciones sin respuesta. Ahora vivía al día, criando a nuestro hijo sola, con el apoyo de la silenciosa fortaleza de mi suegra y un trabajo de limpieza que apenas me alcanzaba para comer.
Cada mañana empezaba antes del amanecer. Cada noche terminaba con agotamiento y dolor que no tenía tiempo de procesar.
Encontrar a ese bebé hizo que algo se abriera dentro de mí.
Lo alimenté. Lo calenté. Le susurré palabras sin sentido solo para calmarlo. Y luego hice lo que sabía que era correcto, aunque mis brazos se resistían.
Llamé a las autoridades.
Entregarlo fue como arrancarme algo del pecho. Vi cómo se lo llevaban, envuelto en mantas oficiales, rodeado de personas que prometieron que estaría a salvo. Asentí, les di las gracias y caminé a casa con los brazos vacíos y el corazón apesadumbrado.
Todo el día mis pensamientos estuvieron con él.
¿Estaba lo suficientemente abrigado?
¿Tenía miedo? ¿
Alguien lo amaba?
Esa noche sonó mi teléfono.
El número me resultaba desconocido. La voz al otro lado era formal, controlada, pero en el fondo percibí urgencia. Me pidieron que fuera a un edificio de oficinas que conocía bien. El mismo que limpiaba todas las mañanas antes de que llegara nadie.
Para conocer los tiempos de cocción completos, vaya a la página siguiente o abra el botón (>) y no olvide COMPARTIR con sus amigos de Facebook.